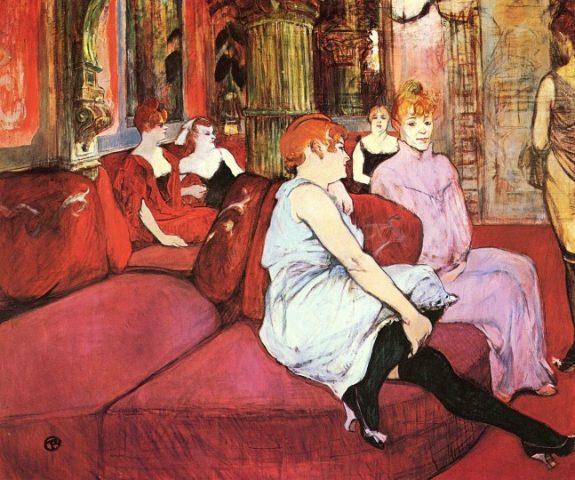Una de nuestras colaboradoras más querida reflexiona desde España sobre prostitución, migración y los feminismos hegemónicos. Una mirada crítica hacia los discursos que nacen del privilegio, que invita a la reflexión y al debate.
Valeria Canelas
Entre los grandes principios morales y la realidad cotidiana sucede la vida. Y la vida se desarrolla entre múltiples contradicciones, necesarias, en muchos casos, para la supervivencia. Y la supervivencia muchas veces entra en contradicción con nuestros grandes principios morales. No existe lugar de pureza y continuar viviendo consiste, precisamente, en aprender a negociar humildemente con nosotras mismas a partir de nuestras condiciones materiales de existencia.
Continuar luchando implica no renunciar a un horizonte deseado de justicia pero comprender que en el camino, muchas veces, tendremos que postergar las utopías para actuar, precisamente, con justicia ante distintas situaciones complejas.
La prostitución existe a pesar de nuestros principios morales y para muchas mujeres es su única forma de supervivencia. La prostitución es la realidad de muchas mujeres y lo mínimo que podríamos hacer es escucharlas y apoyarlas en la consecución de todas las herramientas que ellas consideren necesarias para combatir los estigmas y protegerse de todos los abusos a los que están expuestas. Independientemente de lo que yo, desde mi privilegio, pueda pensar sobre la prostitución.
El debate debe ser constante, claro, pero si al intentar imponer mi punto de vista estoy fortaleciendo el estigma y colaborando activamente para que la vida de las mujeres que se dedican a la prostitución sea más difícil, es bastante claro que me importan más mis grandes principios morales, mi horizonte deseado de justicia, que la vida y los cuerpos de esas mujeres. Me importan más mis discursos y mis opiniones que la vida y las problemáticas concretas de esas mujeres de las que hablo como si fueran una simple proyección de mis coordenadas éticas.
«… muchas veces, tendremos que postergar las utopías para actuar, precisamente, con justicia ante distintas situaciones complejas».
En su libro Potosí, Ander Izaguirre cuenta cómo en Bolivia se intentó prohibir el trabajo infantil, algo que, independientemente de lo terrible que nos parezca, es una realidad en muchos países y es para muchos niños y niñas la única vía de supervivencia. Izaguirre cuenta cómo los propios niños y niñas, organizados en un sindicato, protestaron contra esta medida e incluso se reunieron con el presidente y lograron que no se prohibiera.
Por supuesto que no debería existir el trabajo infantil, pero lo cierto es que volverlo ilegal solo haría más difícil la vida de esos niños, condenando su actividad a la clandestinidad y, por lo tanto, beneficiando a aquellos que los explotan. Y el trabajo de los niños y niñas en las minas del que habla Izaguirre en su libro, sobra decirlo, es también una violencia terrible hacia su cuerpo. Es una condena de muerte porque las condiciones en la mina tienen como resultado una esperanza de vida corta.

Claro que yo, y creo que cualquier persona, imagino un horizonte en el que no exista el trabajo infantil, pero mientras esa opción siga siendo la única para la supervivencia de esos niños y niñas y de sus familias solo podemos hacer todo lo posible para que dispongan de la máxima cantidad de herramientas legales para defenderse de los explotadores. Y eso no significa ni proteger a los explotadores ni renunciar a un horizonte en el que no exista el trabajo infantil (en el que no exista, si me apuran, el trabajo en las minas).
Cuando leo la virulencia de algunas abolicionistas españolas, la gélida certeza con la que hablan de la prostitución, me cuesta imaginar que contemplen realidades como la de Bolivia o la de cualquier otro país del Sur global, lugares de donde, por otra parte, son muchas de las trabajadoras sexuales en España, país que mediante su ley de extranjería condena a la clandestinidad a muchísimas personas migrantes.
He tenido la «oportunidad», por decirlo de alguna manera, de preguntarles a dos de las abolicionistas más mediáticas su opinión sobre la ley de extranjería y sobre cuál creen que debería ser el papel de la policía -institución estructuralmente racista- a la hora de aplicar posibles normativas en contra de la prostitución.
Ninguna me contestó nada concreto y una de ellas -la que más autopromoción hace con el tema y que además no tiene ningún reparo en irse de gira con un proxeneta arrepentido- incluso se tomó bastante mal que le dijera que la institución encargada de llevar a cabo los operativos contra la trata es la misma que deporta migrantes, las encierra en los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE) o les pide los papeles en la calle, algo que incluso se comentaba en uno de los cortos que ella misma había dirigido.
Sigo sin entender por qué las abolicionistas más mediáticas y con más poder social no dedican sus esfuerzos y emplean los importantes medios económicos e institucionales de los que disponen en la lucha por la derogación de la ley de extranjería, que es una de las principales causas de la trata.
Sigo sin entender cómo pueden desentenderse tan fácilmente de lo que sucede con las mujeres migrantes una vez es desarticulada una red de trata. Sigo sin entender por qué no dedican igual ahínco en denunciar la trata en el ámbito del trabajo doméstico o del trabajo en el campo.
«Cuando leo la virulencia de algunas abolicionistas españolas, la gélida certeza con la que hablan de la prostitución, me cuesta imaginar que contemplen realidades como la de Bolivia o la de cualquier otro país del Sur global.»
En el manifiesto del 8M no se dice nada de la prostitución porque es un tema en el que no existe consenso, aunque estos días se empeñen en decir que el feminismo es abolicionista, obviando que no hay, que nunca ha habido, un solo feminismo y que hay feminismos que son proderechos, que no es lo mismo que regulacionistas.
Lo que sí se dijo en los manifiestos leídos en las marchas es que una de las demandas fundamentales del 8M es la derogación de la ley de extranjería. Estos días, esta demanda apenas se menciona pero sí se afirma sin pudor la mentira de que «el feminismo es abolicionista».
Si el 8M hubiera hecho suya esta dogmática premisa, sencillamente no hubiera existido, ni en la magnitud ni en todo la potencia política que residía, entre otras muchas cosas, en su transversalidad, esa complicada equivalencia de demandas que se dio y que, en los últimos meses, lamento decir que creo que se ha roto.
Me pregunto si las abolicionistas más radicales son realmente conscientes de que con sus afirmaciones están convirtiendo en enemigas a sus propias compañeras, están dinamitando espacios de lucha compartidos tan necesarios como frágiles, precisamente, por la diversidad de posturas que estos albergan. Albergaban, quizá debería decir.
«Me pregunto si las abolicionistas más radicales son realmente conscientes de que con sus afirmaciones están convirtiendo en enemigas a sus propias compañeras…»
Por mi parte, si las demandas abolicionistas hubieran sido, como sucede ahora mismo, más importantes que las demandas de los colectivos migrantes, sencillamente jamás me hubiera acercado al 8M ni le hubiera dedicado durante dos años tantísimo tiempo, tantísima energía, tantísimo cuidado, tantísimo debate. Y sé por todos las asambleas y encuentros, donde por cierto he compartido espacios y debates con trabajadoras sexuales, en los que he estado que no soy ni de lejos la única.
Estos días, las abolicionistas más radicales han logrado algo que llevaban tiempo intentando: trazar una trinchera donde antes había un espacio político. Es decir, un espacio donde había lugar para el disenso, para la escucha de posturas contrarias, para el debate y para el aprendizaje.
Por mi parte, si se insiste en profundizar la trinchera, yo tengo claro de qué lado voy a estar: siempre con las putas que, por otra parte, son a las que, lógicamente, más he escuchado demandar la derogación de la ley de extranjería.