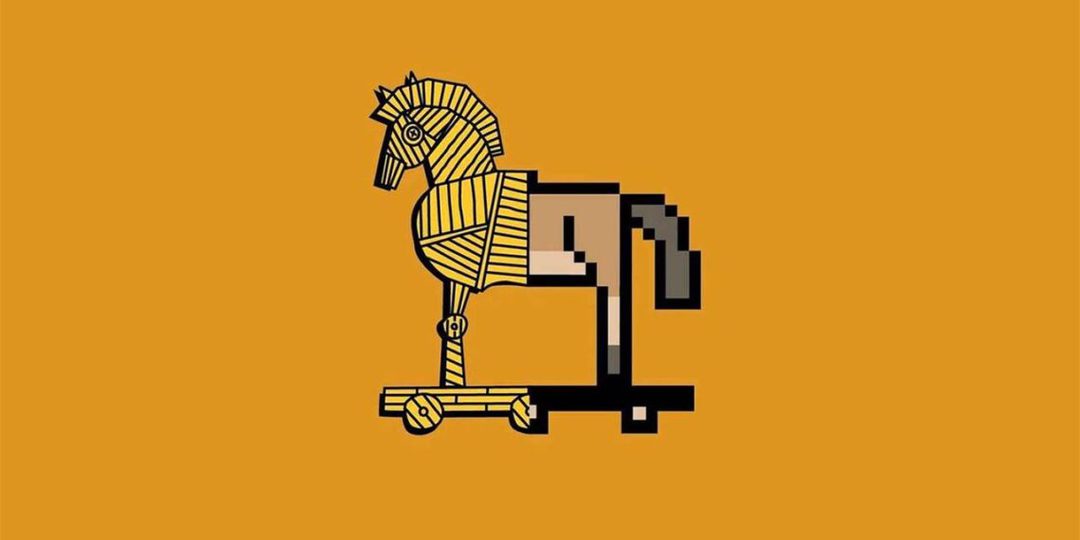Troyano es la historia de un padre de familia católico conservador, que no tolera a nadie más que a los gatos. Un hombre anticuado, enojado y temeroso, que guarda dentro suyo un secreto, una mentira.
Ganadora del premio Nacional de Malta, Troyano del autor maltés Alex Vella Gera, es el más reciente título publicado por la editorial boliviana El Cuervo.
Gracias a la generosidad de esta casa editorial te compartimos un fragmento de esta enigmática novela que forma parte de su novel colección de traducciones.
Según las palabras de las Sagradas Escrituras, en los últimos tiempos del mundo
Todavía se distinguían los colores apagados de las palabras «Golden Wagon Hall» en el antiguo letrero del arco de la puerta forzada. Maleza por todas partes, cristales rotos, la pintura pelada en la fachada: era como si sus propios recuerdos hubiesen contraído la lepra. En los últimos meses se había acostumbrado a pasar por allí después de que cerraran la calle que solía llevarlo desde su casa hasta la iglesia y luego de regreso. Cada vez que veía aquel lugar se decía que debía pararse y acercarse para volver a descubrirlo de cerca. Así, ese día, en cuanto divisó el papel blanco recién pegado a la puerta, acercó el auto a la vereda y se estacionó.
PA/02521/13 AVISO DE SOLICITUD DE EDIFICACIÓN
Por fin iban a derribar este cadáver de edificio tras todos estos años en que había servido como refugio para gatos. ¿Pero qué iban a construir en lugar de esta ruina? ¿Una manzana de departamentos, oficinas, estacionamientos, en fin, algo útil? ¿Tendría que empezar a enviar cartas al periódico como antes? Dudaba si a estas alturas le quedaban fuerzas para insistir en nuevas luchas. Intentó asomarse para ver qué había en el interior pero le dio miedo entrar. Se sintió inseguro. ¿Y si el suelo cedía y se derrumbaba bajo sus pies y se quedaba allí para siempre? Tras la puerta forzada pudo ver claramente la alfombra de la entrada recubierta de polvo y suciedad que, sin embargo, aún mostraba pequeños rastros de su color rojo original.
En un lado había un tríptico de ventanas de aluminio aún enteras con varios genitales masculinos y mensajes obscenos trazados en el polvo grueso que cubría el cristal. Una lagartija que se asomaba por una grieta en la pared sobre su cabeza le captó la mirada. Teniendo cuidado de no pisar la mierda de los gatos ni las ortigas, contento de haber saciado su curiosidad, dejó atrás el edificio, se metió en el auto y siguió hacia su casa. La Golden Wagon Hall se fue encogiendo en el espejo hasta desaparecer.
Los años, sobre todo los últimos, habían pasado como un relámpago. Sentía cada uno de sus sesenta y siete en el cuerpo, ahogándolo, mareándolo, doblándolo, envejeciéndolo. Sentía la vejez en cada cita con el médico; hoy te duele la espalda, mañana las entrañas, pasado mañana se te nubla la vista; los huesos se convierten en polvo y la mente se desintegra en mil pedazos, mil nada. La vejez se le notaba en el rostro –en esas cuencas como cuevas que no sabías si seguían hacia dentro o si terminaban– y en sus noches que no acababan y en las que no conseguía pegar un ojo.
Últimamente había comenzado a preguntarse por qué tanta amargura. Sí que estaba amargo, no había duda. La pesadumbre se le pegaba a la piel como el sudor. La vida se le había convertido en un remolino de agobio. ¿Pero tengo derecho a estar amargado después de una vida más o menos tranquila? Bueno, no precisamente tranquila, pero nada grave si se comparaba con otras vidas de las que había oído hablar, vidas que de verdad se vivían en un valle de lágrimas. Bastaba con mirar las noticias por televisión para comprobar que en eso tenía razón. Y no hacía falta buscar tan lejos. En todas partes podías encontrar personas amargadas, escondidas detrás de una sonrisa y el «muy bien, muy bien» de siempre.
En ese preciso instante no se sentía decaído. La media hora después de terminar la misa para él era el mejor momento del día, pues se encontraba en un estado de gracia, no contaminado por la vorágine del mundo exterior más allá de la iglesia sombría. Iba conduciendo con una preciosa calma y concentración, aun en medio de las bocinas de los otros autos porque conducía demasiado lento. Pero esa corriente de amargura seguía allí siempre, lista para volver a brotar con el más ínfimo pensamiento.
Con la edad que tenía, uno podía suponer que hubiese ya visto y digerido una buena dosis de la amargura que sabe brindar la vida y que ya habría aprendido a aceptarla. Al contrario, con el tiempo, cuanto más iba envejeciendo más gruñón se volvía. Se quejaba de todo: del sabor del pan maltés que ya no era lo que había sido, de la calidad siempre peor de la televisión italiana que no era como antes… porque antes las cosas eran mejores, es que todo era mejor. Le resultaba ya tan natural despotricar que la mayoría de las veces ni se daba cuenta de que iba profiriendo la cantaleta de siempre, como si estuviese todo el tiempo redactando en su alma una carta rebosante de rabia al Times of Malta, una tras otra sin poder resistirse a la tentación. Que si en estos tiempos ya no sabían construir; que si cada nuevo edificio iba a ser siempre de una fealdad espantosa; que antiguamente los hijos respetaban a sus padres porque hoy ya no; que si los niños de antaño eran más despiertos; que cuánto sentido tenía el arte, el de antes, no el de ahora; que si las mujeres antes se vestían con más criterio y se ponían más lindas; que si los futbolistas eran más honrados y sin tanta chulería y fanfarronadas; que si el mundo de hoy era mucho más ruidoso; que si el dinero lo había arruinado todo porque antes las cosas eran más inocentes y ya nada tenía verdadero valor; que todo se había ido a pique, qué vergüenza, por Dios. Hasta aquí hemos llegado, mundo. Sanseacabó.