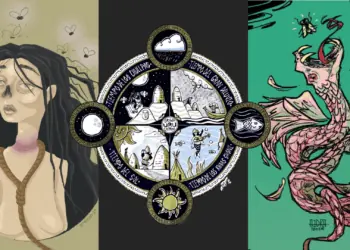Nuestros amigues de la editorial alteña Sobras Selectas, la anterior semana, lanzaron en Cochabamba el libro Aprende a amar el plástico del mexicano Carlos Velázquez, aka «La Bestia».
Mijail Miranda Zapata
Hace un par de meses que soy vegetariano y abstemio. Así que quizás sea la peor persona para hablar de este libro. Para hablar de cualquiera, en realidad. Pero aquí estamos, dispuestos a alimentar el ego, la vanidad y el desconsuelo de la gran bestia pop.
Hago referencia a Patricio Rey y los Redondos porque a ellos les pertenece el epígrafe que da pie a esta colección de crónicas llamada Aprende a amar el plástico. “Mi héroe es la gran bestia pop”.
Para mantenerme un poco acorde a los relatos de Velázquez y ponerme a tono con sus narraciones, tendré que comenzar hablando del por qué me encabrona y por qué me parece un pendejo, en el más estricto sentido mexicano.
Pues, sí, Velázquez es un pendejo y me encabrona. Por su humor escatológico muchas veces gratuito, por su misoginia velada y sistemática, por su pose macho alfa/macho herido. Porque también se encabrona a sí mismo y lo exhibe en un gesto de brutal patetismo, por su hedonia despreocupada y desenfrenada, por su chavoruquez descarada y regordeta, por la facilidad con la que escupe las palabras, las hace carne sobre el papel y las vende en decenas de ediciones alrededor del mundo.
Tal vez Velázquez me encabrona y me da envidia, al mismo tiempo, porque a mí la hoguera de los excesos se me apagó pronto y sin una sola pizca genialidad ni lucidez.

Hablo del narrador mexicano de una manera tan familiar y cercana, como si fuera uno de los tantos borrachines pendencieros y huraños con los que me topaba hace no mucho en calles y bares cochabambinos, porque la colección de crónicas Aprende a amar el plástico es, ante todo, una especie de retrato fotográfico íntimo a lo Nan Goldin. Con todo y ojeras negruzcas resaltadas por una noche que nunca se acaba, pieles arrugadas y pastosas de tanto alcohol, narices torcidas y enrojecidas a plan de madrazos y cocaína. Con todo y esa sensación de proximidad «nostalgiosa».
En una suerte de loop sensorial, las escenografías en las que Velázquez ofrece sus performances cocainoalcoholizados van de festivales de rock a los backstages de ferias del libro, pasando por puteros y tabledances de renombre internacional o restaurantes y puestos de comida callejeros. Siempre en loop. Es una bestia pop, una bestia que devora y consume lo que encuentra a su paso, ya sean sus ídolos musicales, aka Iggy Pop o Public Enemy, o bailarinas exóticas en el páramo tijuanense. Consume y consume, literal.
Uno de los signos/síntomas más perturbadores y marcados de este ejercicio de mitomanía personal es esta necesidad compulsiva de consumir. Velázquez –en estas crónicas atravesadas por confesiones íntimas, críticas musicales y etnografía urbana– consume cerveza, drogas, música, libros, tetas, amistades. Consume lo que se le atraviesa, siempre hasta agotar el silencio.
De alguna forma, más emocional que razonada, hay una honda tristeza en este vértigo, autoficcional y confesional a la vez, por alcanzar ese deslumbrante trofeo plástico y poseerlo. Tomar, usar, tripear, abandonar. Después, el vacío, el arrepentimiento.
Y es que detrás de esta vorágine de sensaciones e hiperestimulación se oculta una de las realidades más cruentas que la historia narrará en el futuro sobre este incipiente siglo XXI. México lindo y querido es una distopía y Velázquez, desde su mirada aparentemente apática y su pose paria, desde el ruido escandaloso de su experiencia vital, muestra más de lo que cualquier informe oficial o estudio sociológico pueda siquiera figurar, porque lo cuenta a partir del propio cuerpo, el propio vicio, el propio dolor, las propias miserias.
Ese es el gran legado de Velázquez en este libro: mostrar las entrañas de su país más allá del exotismo narco y los ojitos absortos de corresponsal de televisión gringa.
Pero este uso de la autorreferencialidad en Aprende a amar el plástico es apremiante e incuba algo más que una simple necesidad de narrar la experiencia de un país desde las vísceras. También tiene que ver con un juego de Velázquez con reverenciar su propio ego y la sed de autodestrucción que encarna ese síndrome narcisista, con hacer una parodia de sí mismo para autorepresentarse como un dios miserable y hediondo, pero dios al fin. Velázquez, cuando se construye desde la palabra, es su propio héroe. Es una bestia pop a la que hay que aprender a odiar con violencia, o amar, como se ama el pasado más oscuro: sin querer volver a vivirlo de cerca, pero disfrutándolo a la distancia.
Llegado este punto, para no caer en imprecisiones ni contradicciones, hay que convenir que el malditismo con el cual se disfraza (¿de manera intencionada) Velázquez, en otros contextos, ha cumplido su ciclo y antes que reflejar gestos iconoclastas o propuestas transgresoras lo que uno halla en este territorio “esnobizado” de excesos cuasi punks son generaciones y generaciones de yonquis con ínfulas de superioridad intelectual, aunque con poca valía y peor autoestima.
Esta versión del hombre/bestia/escritor/periodista alcohólico, drogadicto, culto, melómano, culeador, incomprendido, solitario, capaz de partirse la madre con cualquier humano, animal u objeto alrededor suyo, y cuantos atributos más deseen ponerle, es una imagen que a muchos nos tiene los huevos bien henchidos e hinchados.
Pero, en ese hartazgo, propio de los bacanales culinarios que presume Velázquez en Aprende a amar el plástico, está otro de los méritos que también hay que reconocerle al mexicano. En tiempos en los que esa estetización de la sordidez bohemia tercermundista ha alcanzado los límites más absurdos y tediosos, él mantiene el verdadero pulso del despute culturaloide y, tal como responde Marky Ramone a la pregunta de si el punk está muerto en uno de los relatos, mientras mantenga este personaje con vida, el buen desmadre está garantizado.
Pese a esta mal disimulada fascinación, debo admitir que con Aprende a amar el plástico, por momentos, sentí lo mismo que Velázquez cuando se encuentra frente a un concierto de los “auténticos decadentes” Fabulosos Cadillacs inundado por miles cuerpos frente a uno de El Mató un Policía Motorizado con no más de 200 almas: hastío y odio.
¿Cómo es posible que a estas alturas de la vida sigamos abrazando y romantizando el mismo estereotipo literario de hace por lo menos tres décadas? Y las ideas “festivaleras” se me cruzan, una vez más, con las de Velázquez. ¿Por qué insistimos en venerar esa especie de entretenida decadencia maradoniana, esa insufrible obesidad engolada de Vicentico, esos ideales anacrónicos y desechables, y nos negamos a abrirle la puerta a propuestas que sí son capaces de representar las sensaciones de este tiempo? ¿Hasta cuándo tendremos que aguantar a las “víctimas del doctor cerebro” de la poesía y la narrativa?
Tal vez lo mejor sea dejar de hacer tantas preguntas y aprender a amar el plástico.